No importa a qué época viajemos ni hacia qué lugar: allá adonde lleguemos encontraremos a humanos formando parte de todo tipo de grupos y luchando para que se les valore dentro de ellos.
Dado que somos una especie tribal, nuestra supervivencia siempre dependió de la comunidad. La condena al destierro, durante buena parte de la historia, fue equivalente a una sentencia de muerte. Quienes cayeron en desgracia tuvieron vidas mucho más duras y cortas.
Por el contrario, todo fue más fácil para quienes lograron una buena reputación a ojos de los miembros de su clan: en promedio, vivieron más tiempo y tuvieron más hijos. En el curso de nuestra historia evolutiva, seguramente hubo gente a la que nunca le preocupó la aprobación de los demás. Pero esas personas difícilmente pueden ser antepasadas nuestras. Nuestros ancestros con más éxito reproductivo fueron los que consiguieron los aplausos, reales o figurados, de sus semejantes.
La evolución nos ha predispuesto para estar muy pendientes de la opinión de nuestros grupos y para encontrar nuestro lugar dentro de ellos. Y cuanto más elevado sea ese lugar, más facilidad para acceder a recursos y, por tanto, más posibilidades de conseguir el favor de otros miembros. Lo cual, a su vez, implica una mayor probabilidad de ser elegidos como parejas, de tener descendencia y de transmitir a esa descendencia la preocupación por la estima de los demás.
Una de las lecciones más importantes de la biología evolutiva es que los organismos de hoy seguimos sintiendo con fuerza las necesidades que tomaron forma durante los miles de generaciones que nos precedieron. Por eso el deseo de estatus sigue tan vigente (aunque le pongamos nombres que suenen menos rudos: reconocimiento, prestigio, reputación, encontrar nuestro camino en la vida, descubrir nuestro lugar en el mundo, autorrealización). Desgraciadamente, las implicaciones de ese deseo ancestral son sombrías: en muchas personas el hambre de estatus es insaciable.
Porque, además de querer obtener prestigio dentro de nuestro grupo, también luchamos por el renombre de ese grupo frente a otros. De forma indirecta, un alto estatus de nuestro grupo nos confiere prestigio también a nosotros como individuos. Y los conflictos grupales, tanto entre clanes prehistóricos como entre estados modernos, pueden ser devastadores.
Por suerte, también competimos por la buena imagen que otorga comportarse decentemente con los demás y buscar el bien común. De ese deseo de que se nos reconozca como buena gente pueden llegar a beneficiarse millones de congéneres. Actuar de forma moral es una buena estrategia (en un sentido evolutivo), porque ello hace crecer nuestro prestigio en el grupo.
Muchos de estos procesos mentales son inconscientes. Pertenecerían a las causas últimas (también llamadas distales o evolutivas) de la conducta. Y el estatus como causa última es perfectamente compatible con las denominadas causas próximas psicológicas, de las que sí solemos ser conscientes.
Por ejemplo, si ponemos el énfasis en que es el deseo de estatus lo que motiva a una persona a buscar soluciones a un problema colectivo, estaremos, sencillamente, tomando una perspectiva en concreto (la evolutiva). Y esa perspectiva no anula como motivos ni la curiosidad científica, ni la alegría que da encontrar un resultado muy buscado («momento eureka»), ni el placer que produce hacer el bien, ni cualquier otra causa psicológica. La conducta suele tener múltiples causas.
El estatus no es lo único que nos motiva en la vida, por supuesto. Aunque es una motivación a la que creo que no se le da toda la importancia que tiene. Desde las discusiones entre individuos en redes sociales hasta las guerras entre imperios, el ansia por el estatus siempre está ahí, soterrada, acompañando al resto de causas que sí suelen ser meticulosamente analizadas.
¿Por qué es tan importante estudiar el estatus como una de las fuerzas vitales que nos guían? Porque las expectativas no cumplidas de estatus son una gran fuente de frustración e infelicidad. Porque somos demasiados para ser especiales todos. Porque no todos podemos ser los héroes del cuento: como dijo el humorista Will Rogers, alguien tiene que quedarse para aplaudir a nuestro paso. Y aunque las áreas en las que podemos «ser especiales» y «encontrar nuestro camino» en el siglo XXI son muchísimas más que en la Edad de Piedra, también somos miles de millones de personas. Miles de millones de personas interconectadas…
Los humanos hemos querido siempre que nuestras vidas fueran al menos tan buenas como las de nuestros vecinos. Mejores, de ser posible. Ancestralmente, eso significaba no perder de vista a unas cuantas decenas de personas. Con las redes sociales, el contador de gente a la que observar se dispara. Y, con él, la ansiedad por el estatus. Si Eleonor Roosevelt tenía razón y la comparación es la ladrona de la alegría, tenemos un problema.
¿Y cuál es? Que el estatus es relativo. Que no podemos calibrar nuestro estatus en términos absolutos: siempre habremos de hacerlo tomando a otros individuos como medida. Que si una persona sube en el ascensor del prestigio de un determinado campo, ello supondrá, necesariamente, que otras pasarán a quedar más abajo de donde estaban. Y nuestras predisposiciones ancestrales harán que esa rebaja no se acepte de buen grado. La búsqueda de reputación conlleva desacreditar rivales, reales o potenciales, aunque sea de forma inconsciente. Rivales individuales y, por supuesto, también grupos rivales. No se puede entender la sociedad si no se entiende eso: nos gusta estar arriba y que nuestros grupos estén por encima de otros. Es una consecuencia aparentemente inevitable del juego de la vida.
Siempre vamos a estar alerta ante las posibles pérdidas de estatus debidas al aumento de estatus de otros. Incluso si ese estatus lo están alcanzando a través del altruismo. Por eso no es de extrañar que no veamos con buenos ojos a quienes de forma insistente presumen de bondad o de generosidad, por ejemplo.
Y aquí entra en juego otro punto clave: para no despertar la animadversión de los demás, no podemos reconocer que deseamos estatus. Tenemos que fingir que no nos importa demasiado.
Todo este asunto es desconcertante, paradójico.
Por un lado, conscientemente o no, queremos estatus: es un nutriente psicológico básico para nuestra salud mental. Por otro, es mejor no revelarlo claramente a nadie (por eso no les diré que lo que yo estoy haciendo aquí, reflexionar sobre el estatus, es también una forma de buscarlo). Tampoco es bueno confesárnoslo a nosotros mismos, ya que admitir que el estatus nos gusta no está bien visto, ni siquiera a nuestros propios ojos: en las historias que nos contamos sobre nuestras vidas, reconocer que deseamos prestigio queda lejos de la pureza de corazón que esas historias merecen.
Es desconcertante también porque, por peligrosas que las luchas por el estatus sean, da la impresión de que las necesitemos: ellas han sido, en parte, las que han empujado a mucha gente a no descansar hasta solucionar problemas que afectaban a toda la humanidad. Hasta conseguir logros que parecían fuera del alcance de unos simples homínidos.
Así parece ser la sed de estatus: insaciable. Para mal, pero también para bien.
PARA SABER MÁS:
Guardian, The. We all play the status game, but who are the real winners?, 2021.
Henderson, Robert. What is Social Status?, 2023.
Henderson, Robert. Social Status: Differences in Desire and Attainment, 2023.
Pinsof, David. Status is Weird, 2023.
Storr, William. The Status Game, 2021.
Próximo artículo: ¿Existe el altruismo?
Leer artículos anteriores: ver archivo.
Escuchar artículos anteriores: archivo de audios.

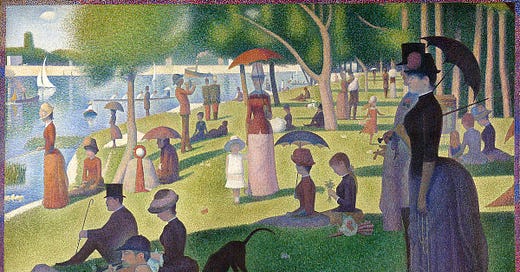



Siempre he leído en las redes que aconsejan no tener expectativas sobre los demás para ser feliz o aprender a estar solo y algunas otras cosas que realmente chocan con lo que realmente sentimos. No sobrevivimos sin la compañía ni el amor de quienes nos rodean, y usualmente ese cariño viene acompañado de una necesidad de conexión grabado a fuego en nuestra naturaleza. El equilibrio entre lo que somos y lo que nos piden que seamos de manera artificial (por imposiciones sociales como las religiosas) es muy precaria y a veces imposible. Como he comentado antes, es muy bueno hacer las paces con nuestra propia naturaleza.